 OBRA: LOS HOMBRES DE CELINA
OBRA: LOS HOMBRES DE CELINApor MARIO HALLEY MORA.
Colección homenaje.
Diseño de tapa: ROBERTO GOIRIZ.
MARIO HALLEY MORA por BERNARDO NERI FARINA.
.
Comentarios: JOSÉ-LUIS APLEYARD y JOSEFINA PLÁ.
Editorial EL LECTOR, Asunción-Paraguay 2003. 164 páginas
**/*
1
** Mi padre no mostró mucha pena, ni mucha generosidad, cuando le dije que me iba. Y no le dije que estaba harto de aquello, porque él ya lo sabía, o lo sabía y no se lo explicaba, como no se explicó nunca que el pueblo me reventara, y me reventaba el mostrador inmenso frente a las prolijas estanterías que estaban divididas en artículos de tienda, de ropa, de bebidas, de ferretería y de almacén al menudeo. Para él, aquello era la prosperidad y el porvenir. Para mí, era la vida con olor a rutina y a depósitos donde la cebolla se pudría y la alfalfa tenía en su perfume una anticipación de bosta. Mis hermanos mayores terminaron el Bachillerato en el pueblo y -misión cumplida y educación más que necesaria- fueron ocupando su lugar en el mostrador, y manejaban la báscula que pesaba más en los acopios y menos en las ventas, y llevaban los libros de contabilidad, y se turnaban para llevar por la mañana el dinero de las ventas al Banco. Yo sabía que trabajaban teniendo en mente eso que mi padre siempre enfatizaba durante la cena: que el negocio era un todo; que él y mi madre morirían alguna vez, y el todo quedaría para ser repartido, y que la finalidad de la vida era acrecentar aquel todo para que lo que "tocara" a cada uno fuera lo más generoso y abundante posible. De modo que Arsenio, Román y José aprendieron a acomodarse dentro de aquella extraña predestinación que llevaría a la riqueza, de la riqueza a la muerte, y de la muerte otra vez a la riqueza, porque así estaba escrito, y así debería hacerse, esperando el canto del gallo para levantarse los tres a lavarse la cara, tomar el mate cocido y abrir las puertas del negocio, las tres puertas del negocio extendido a lo largo de casi media cuadra de aquel edificio con galerías, cada uno a "su" puerta, que se abría sobre la calle ancha y terrosa, donde las carretes que iban y venían dejaban su impronta de bosta, que no duraba mucho, porque al atardecer del día anterior aquella pareja de japoneses sin edad había venido con su camioncito y su pala a llevársela como abono, para producir aquellos tomates tremendos y aquellos melones que no sabían a nada porque como decía Gumercindo, el borracho, tenían alma de mierda. Yo no encajé en aquello. No había una cuarta puerta que yo abriera y sentía un odio irracional por la báscula, fastidio por los japoneses horticultores, y como un peso vaya uno a saber dónde cuándo los carreteros traían una carga triste de maíz degenerado y se llevaban otra carga triste de bolsas de galletas mohosas, grasa de cerdo y alguna damajuana de caña, lujo que la mujer consentía porque era compensado con unos metros de tela y alguna barra grasienta de jabón de lavar. Y allí terminaba el negocio, porque así decía la "liquidación" que hacía mi hermano Arsenio, donde el importe del maíz se reducía a cero en una columna y el de las compras a otro cero en la columna opuesta, sin que jamás cupiera el soñado "beneficio" que aquellos carreteros tristes esperaban que saliera como de un pozo de los milagros, que arrojara un "saldo" para llevarse uno de esos transistores a pila que miraban con hambre inalcanzable allá en la cima de la estantería, dentro de sus transparentes forros de plástico. Lo dicho, yo no encajé en aquello. Y ni aun cuando traje a casa mi diploma de Bachiller no vi en los ojos de mi padre ese brillo de orgullo que había visto cuando mis hermanos mayores trajeron el papelote aquél, testimonio de su afección al santo sacramento del negocio y puerta abierta a la responsabilidad de compartirlo y trabajarlo para heredarlo. El estaba tomando mate bajo la parra, que servía mi madre, cuidadosa en su oficio de apantallar la brasa de carbón bajo la pava, dejar caer el agua caliente sobre la yerba desde la altura justa para que gorgoteara en la calabaza y formara la espuma que gustaba al "Viejo", y ofrecerle la infusión a la temperatura exacta, sonriendo cuando el gesto de satisfacción de mi padre se dejaba oír con un gruñido, o afanándose en remover la yerba y avivar el fuego o reducirlo un poco más cuando el viejo mostraba su desagrado con otro gruñido, o hasta con una larga y condenatoria escupida verdosa. Fue cuando yo le puse en el regazo mi diploma de Bachiller. Mi madre me miró con ternura, pero no dijo nada, porque su oficio siempre fue no decir nada antes de que mi padre dijera algo, feliz de ser la compañera hasta la anulación completa de sí misma. Mi padre deshizo el rollo de cartulina y miró su contenido, leyéndolo como si fuera un jeroglífico incomprensible, y lo era. Yo era el cuarto Bachiller de la familia, pero el negocio tenía sólo tres puertas, y él había aprendido a soportar mi herejía, sin poder explicarse que en vez de quedarme a "aprender el negocio" me trepara a alguna carreta que se iba y me dejaba llevar hasta el punto de que el regreso a pie fuera largo y fatigoso, para volver caminando con paso de vago, deteniéndome a orinar en el cuidadoso canal que había cavado el japonés para llevar agua a sus cultivos de hortalizas, y echando terrones que desviaban el agua, aunque el japonés me estuviera mirando, y como un acto de desafío, pero inútil, porque el japonés movía la cabeza con pena, sacaba de entre los dientes un siseo fatalista y venía a reconstruir pacientemente su canaleta. Mi padre sabía todo eso, pensó mucho sobre el asunto y llegó a la conclusión, apoyada por mi madre, de que en mí habían engendrado un "Tilingo". Una pieza que no encajaba en el conjunto. Un Bachiller destinado a nada, que se había negado hasta a ayudar en la contabilidad y en las "liquidaciones", y en cambio, tenía unos cuadernos donde, según mi madre, escribía "cosas que saca de su cabeza", desfachatez increíble desde el momento en que tanto había que escribir sobre la "existencia" y sobre "el depósito" y de ayudar al trabajo de ponerle puntitos aprobatorios al estado de cuentas que la sucursal del Banco mandaba cada semana, y que se comparaba con las pulcras anotaciones de los libros, tarea que ella, pobrecita, contemplaba fascinada cuando la hacían mis hermanos, engordando su pobre ego maternal con la certidumbre de que al haber dichosas coincidencias de números, significaba que había parido hijos tan sabios como los funcionarios del Banco, lo que es decir palabra mayor. Fue entonces -cuando mi padre manoseaba mi diploma sin saber qué hacer con él- que le dije que deseaba marcharme. Juro que vi pasar por su mirada un atisbo de alivio, y no me sentí herido, porque al final de cuentas yo había dado en la fórmula para sacarnos mutuamente el uno de encima del otro. Ni siquiera me preguntó dónde me iba, pero mi madre, que tal vez en esa anticipación de unos adioses recibiera un sacudón en su adormilado sentido de la maternidad, sí me lo preguntó. Pero mi respuesta fue vaga, tan vaga corno mi creciente sensación de que lo importante no era marcharse a un lugar determinado, sino simplemente marcharse, aunque quedó sentado que me iba a Asunción, y así lo di a entender, farfullando de paso algo sobre ingresar en la Universidad, palabra mágica que borró la poca pena escapada de la mansedumbre de mi madre, desplazada por el pensamiento de que -lo adivinaba tan claramente- después de todo, Su hijo menor, en el mejor de los casos sólo "parecía" tilingo, y que su extraña conducta no era sino la genialidad germinal donde latía un futuro "doctor". Así que me marché, con algo de dinero -bastante poco- que me dio el viejo, y yo me lo guardé en el bolsillo con el maligno pensamiento que aquello era un poco más de lo que mi padre pagaría a un zapatero por sacarle un clavo molesto de la bota. Mi madre lloró un poquito, sacó de no sé qué misterioso escondrijo un viejo almanaque Bristol donde entre cada página se planchaba eternamente un viejo billete, y me ofrendó todos sus ahorros, además de ponerme al cuello un escapulario que consistía en una bolsita de gruesa tela que contenía un papelito con una oración a Santa Catalina, abogada de los desesperados, fetiche éste que dicho sea de paso, arrojé más tarde por la ventanilla del ómnibus. Mis hermanos me dieron solemnemente las manos y hasta me dijeron que si pasaba apuros escribiera y yo les decía que sí pero pensaba antes caerme muerto, y sabía que ellos pensarían que eso era lo mejor que pudiera hacer, estimulados por la feliz perspectiva de que la "parte" que correspondería a cada uno al pasar el viejo a la diestra del Señor, no sería el resultado de una división por cuatro. Sino de tres. En fin, si me despedí de alguien con cierto sentimiento, fue del cura, viejo ya, o más anciano ya, cuyo antiguo celo apostólico estaba tan carcomido por el cupi'í como lo estaban los fatigados santos de madera de "su" iglesia. Me abrazó con un afecto que olía más a fraternidad de compinche que a preocupación pastoral, en recuerdo de aquellas conversaciones que teníamos sobre la juventud -la mía, claro- que tenía ante sí todas las puertas abiertas, y la vejez-la suya-que había llegado de pronto, tras un largo recorrido donde no había quedado una sola huella digna de conservarse en la piedra para veneración de los pobres de espíritu. No me dijo "que Dios te bendiga" ni me dio consejos, aunque sí pretendió darme dinero, que yo rechacé porque sabía que pertenecía a la Iglesia, que por otra parte, con harta frecuencia volvían al cero absoluto, porque Gumercindo, que además de borracho era sacristán, se lo robaba y se lo bebía en homenaje al santo del día, ocasionando la repetida historia de que el cura lo mandara preso por ladrón y al día siguiente lo perdonara por pecador, y lo sacara de la comisaría, mientras el tejado de la santa casa exhibía una comba cada vez más antiestética y peligrosa, con gran regocijo, maligno regocijo, de aquellos gringos rozagantes de la "Iglesia de los Últimos Días" que habían edificado un templo que parecía la ilustración del envoltorio de un chocolate holandés, donde reunían al pueblerío para anunciarle que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina y había que prepararse para la venida del Señor, aprovechando la espera para purificarse el espíritu y de paso, aliviarse de parásitos intestinales y dientes podridos mediante el eficiente servicio médico y odontológico. Así que me fui con la tristeza de mi madre convenientemente graduada al humor de mi padre, con el inocultado alivio de éste y con la euforia aritmética de mis queridos hermanos, cada uno de ellos de pie en sus respectivas puertas y saludándome brazo en alto mientras el ómnibus se alejaba, cruzaba el puente de tablones, y me ofrecía la última escena de los dos japoneses esparciendo bosta sobre sus cultivos, bajo el ardoroso sol de las tres de la tarde.
II - Continúa...
Editorial EL LECTOR, Asunción-Paraguay 2003. 164 páginas
**/*
1
** Mi padre no mostró mucha pena, ni mucha generosidad, cuando le dije que me iba. Y no le dije que estaba harto de aquello, porque él ya lo sabía, o lo sabía y no se lo explicaba, como no se explicó nunca que el pueblo me reventara, y me reventaba el mostrador inmenso frente a las prolijas estanterías que estaban divididas en artículos de tienda, de ropa, de bebidas, de ferretería y de almacén al menudeo. Para él, aquello era la prosperidad y el porvenir. Para mí, era la vida con olor a rutina y a depósitos donde la cebolla se pudría y la alfalfa tenía en su perfume una anticipación de bosta. Mis hermanos mayores terminaron el Bachillerato en el pueblo y -misión cumplida y educación más que necesaria- fueron ocupando su lugar en el mostrador, y manejaban la báscula que pesaba más en los acopios y menos en las ventas, y llevaban los libros de contabilidad, y se turnaban para llevar por la mañana el dinero de las ventas al Banco. Yo sabía que trabajaban teniendo en mente eso que mi padre siempre enfatizaba durante la cena: que el negocio era un todo; que él y mi madre morirían alguna vez, y el todo quedaría para ser repartido, y que la finalidad de la vida era acrecentar aquel todo para que lo que "tocara" a cada uno fuera lo más generoso y abundante posible. De modo que Arsenio, Román y José aprendieron a acomodarse dentro de aquella extraña predestinación que llevaría a la riqueza, de la riqueza a la muerte, y de la muerte otra vez a la riqueza, porque así estaba escrito, y así debería hacerse, esperando el canto del gallo para levantarse los tres a lavarse la cara, tomar el mate cocido y abrir las puertas del negocio, las tres puertas del negocio extendido a lo largo de casi media cuadra de aquel edificio con galerías, cada uno a "su" puerta, que se abría sobre la calle ancha y terrosa, donde las carretes que iban y venían dejaban su impronta de bosta, que no duraba mucho, porque al atardecer del día anterior aquella pareja de japoneses sin edad había venido con su camioncito y su pala a llevársela como abono, para producir aquellos tomates tremendos y aquellos melones que no sabían a nada porque como decía Gumercindo, el borracho, tenían alma de mierda. Yo no encajé en aquello. No había una cuarta puerta que yo abriera y sentía un odio irracional por la báscula, fastidio por los japoneses horticultores, y como un peso vaya uno a saber dónde cuándo los carreteros traían una carga triste de maíz degenerado y se llevaban otra carga triste de bolsas de galletas mohosas, grasa de cerdo y alguna damajuana de caña, lujo que la mujer consentía porque era compensado con unos metros de tela y alguna barra grasienta de jabón de lavar. Y allí terminaba el negocio, porque así decía la "liquidación" que hacía mi hermano Arsenio, donde el importe del maíz se reducía a cero en una columna y el de las compras a otro cero en la columna opuesta, sin que jamás cupiera el soñado "beneficio" que aquellos carreteros tristes esperaban que saliera como de un pozo de los milagros, que arrojara un "saldo" para llevarse uno de esos transistores a pila que miraban con hambre inalcanzable allá en la cima de la estantería, dentro de sus transparentes forros de plástico. Lo dicho, yo no encajé en aquello. Y ni aun cuando traje a casa mi diploma de Bachiller no vi en los ojos de mi padre ese brillo de orgullo que había visto cuando mis hermanos mayores trajeron el papelote aquél, testimonio de su afección al santo sacramento del negocio y puerta abierta a la responsabilidad de compartirlo y trabajarlo para heredarlo. El estaba tomando mate bajo la parra, que servía mi madre, cuidadosa en su oficio de apantallar la brasa de carbón bajo la pava, dejar caer el agua caliente sobre la yerba desde la altura justa para que gorgoteara en la calabaza y formara la espuma que gustaba al "Viejo", y ofrecerle la infusión a la temperatura exacta, sonriendo cuando el gesto de satisfacción de mi padre se dejaba oír con un gruñido, o afanándose en remover la yerba y avivar el fuego o reducirlo un poco más cuando el viejo mostraba su desagrado con otro gruñido, o hasta con una larga y condenatoria escupida verdosa. Fue cuando yo le puse en el regazo mi diploma de Bachiller. Mi madre me miró con ternura, pero no dijo nada, porque su oficio siempre fue no decir nada antes de que mi padre dijera algo, feliz de ser la compañera hasta la anulación completa de sí misma. Mi padre deshizo el rollo de cartulina y miró su contenido, leyéndolo como si fuera un jeroglífico incomprensible, y lo era. Yo era el cuarto Bachiller de la familia, pero el negocio tenía sólo tres puertas, y él había aprendido a soportar mi herejía, sin poder explicarse que en vez de quedarme a "aprender el negocio" me trepara a alguna carreta que se iba y me dejaba llevar hasta el punto de que el regreso a pie fuera largo y fatigoso, para volver caminando con paso de vago, deteniéndome a orinar en el cuidadoso canal que había cavado el japonés para llevar agua a sus cultivos de hortalizas, y echando terrones que desviaban el agua, aunque el japonés me estuviera mirando, y como un acto de desafío, pero inútil, porque el japonés movía la cabeza con pena, sacaba de entre los dientes un siseo fatalista y venía a reconstruir pacientemente su canaleta. Mi padre sabía todo eso, pensó mucho sobre el asunto y llegó a la conclusión, apoyada por mi madre, de que en mí habían engendrado un "Tilingo". Una pieza que no encajaba en el conjunto. Un Bachiller destinado a nada, que se había negado hasta a ayudar en la contabilidad y en las "liquidaciones", y en cambio, tenía unos cuadernos donde, según mi madre, escribía "cosas que saca de su cabeza", desfachatez increíble desde el momento en que tanto había que escribir sobre la "existencia" y sobre "el depósito" y de ayudar al trabajo de ponerle puntitos aprobatorios al estado de cuentas que la sucursal del Banco mandaba cada semana, y que se comparaba con las pulcras anotaciones de los libros, tarea que ella, pobrecita, contemplaba fascinada cuando la hacían mis hermanos, engordando su pobre ego maternal con la certidumbre de que al haber dichosas coincidencias de números, significaba que había parido hijos tan sabios como los funcionarios del Banco, lo que es decir palabra mayor. Fue entonces -cuando mi padre manoseaba mi diploma sin saber qué hacer con él- que le dije que deseaba marcharme. Juro que vi pasar por su mirada un atisbo de alivio, y no me sentí herido, porque al final de cuentas yo había dado en la fórmula para sacarnos mutuamente el uno de encima del otro. Ni siquiera me preguntó dónde me iba, pero mi madre, que tal vez en esa anticipación de unos adioses recibiera un sacudón en su adormilado sentido de la maternidad, sí me lo preguntó. Pero mi respuesta fue vaga, tan vaga corno mi creciente sensación de que lo importante no era marcharse a un lugar determinado, sino simplemente marcharse, aunque quedó sentado que me iba a Asunción, y así lo di a entender, farfullando de paso algo sobre ingresar en la Universidad, palabra mágica que borró la poca pena escapada de la mansedumbre de mi madre, desplazada por el pensamiento de que -lo adivinaba tan claramente- después de todo, Su hijo menor, en el mejor de los casos sólo "parecía" tilingo, y que su extraña conducta no era sino la genialidad germinal donde latía un futuro "doctor". Así que me marché, con algo de dinero -bastante poco- que me dio el viejo, y yo me lo guardé en el bolsillo con el maligno pensamiento que aquello era un poco más de lo que mi padre pagaría a un zapatero por sacarle un clavo molesto de la bota. Mi madre lloró un poquito, sacó de no sé qué misterioso escondrijo un viejo almanaque Bristol donde entre cada página se planchaba eternamente un viejo billete, y me ofrendó todos sus ahorros, además de ponerme al cuello un escapulario que consistía en una bolsita de gruesa tela que contenía un papelito con una oración a Santa Catalina, abogada de los desesperados, fetiche éste que dicho sea de paso, arrojé más tarde por la ventanilla del ómnibus. Mis hermanos me dieron solemnemente las manos y hasta me dijeron que si pasaba apuros escribiera y yo les decía que sí pero pensaba antes caerme muerto, y sabía que ellos pensarían que eso era lo mejor que pudiera hacer, estimulados por la feliz perspectiva de que la "parte" que correspondería a cada uno al pasar el viejo a la diestra del Señor, no sería el resultado de una división por cuatro. Sino de tres. En fin, si me despedí de alguien con cierto sentimiento, fue del cura, viejo ya, o más anciano ya, cuyo antiguo celo apostólico estaba tan carcomido por el cupi'í como lo estaban los fatigados santos de madera de "su" iglesia. Me abrazó con un afecto que olía más a fraternidad de compinche que a preocupación pastoral, en recuerdo de aquellas conversaciones que teníamos sobre la juventud -la mía, claro- que tenía ante sí todas las puertas abiertas, y la vejez-la suya-que había llegado de pronto, tras un largo recorrido donde no había quedado una sola huella digna de conservarse en la piedra para veneración de los pobres de espíritu. No me dijo "que Dios te bendiga" ni me dio consejos, aunque sí pretendió darme dinero, que yo rechacé porque sabía que pertenecía a la Iglesia, que por otra parte, con harta frecuencia volvían al cero absoluto, porque Gumercindo, que además de borracho era sacristán, se lo robaba y se lo bebía en homenaje al santo del día, ocasionando la repetida historia de que el cura lo mandara preso por ladrón y al día siguiente lo perdonara por pecador, y lo sacara de la comisaría, mientras el tejado de la santa casa exhibía una comba cada vez más antiestética y peligrosa, con gran regocijo, maligno regocijo, de aquellos gringos rozagantes de la "Iglesia de los Últimos Días" que habían edificado un templo que parecía la ilustración del envoltorio de un chocolate holandés, donde reunían al pueblerío para anunciarle que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina y había que prepararse para la venida del Señor, aprovechando la espera para purificarse el espíritu y de paso, aliviarse de parásitos intestinales y dientes podridos mediante el eficiente servicio médico y odontológico. Así que me fui con la tristeza de mi madre convenientemente graduada al humor de mi padre, con el inocultado alivio de éste y con la euforia aritmética de mis queridos hermanos, cada uno de ellos de pie en sus respectivas puertas y saludándome brazo en alto mientras el ómnibus se alejaba, cruzaba el puente de tablones, y me ofrecía la última escena de los dos japoneses esparciendo bosta sobre sus cultivos, bajo el ardoroso sol de las tres de la tarde.
II - Continúa...
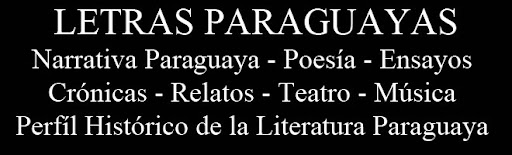

No hay comentarios:
Publicar un comentario