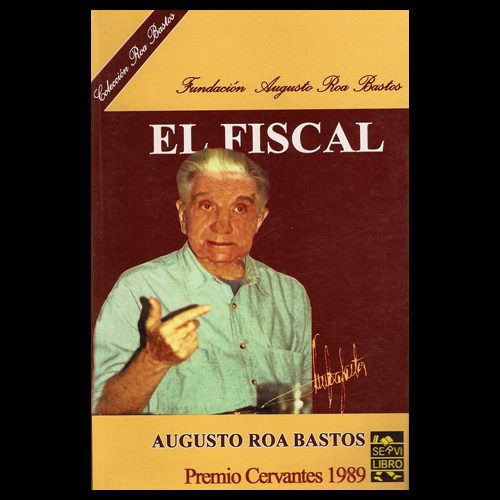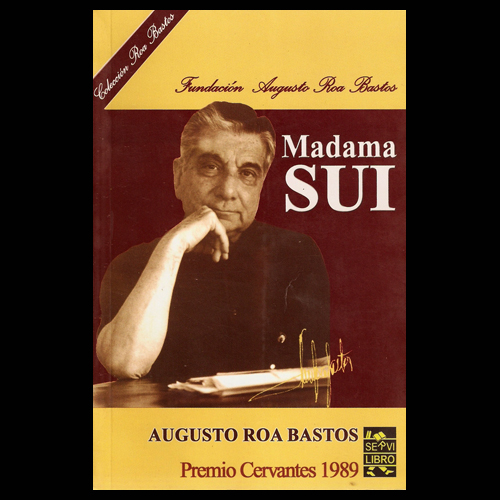EL FISCAL
Novela de
© HEREDEROS DE AUGUSTO ROA BASTOS
25 de Mayo Esq. México Telefax: (595-21) 444 770
E-mail: servilibro@gmail.com
Plaza Uruguaya - Asunción - Paraguay
Dirección editorial: Vidalia Sánchez
Diseño de tapa : Bertha Jerusewich
Diagramación y cuidado de la edición : Mirta Roa Mascheroni
Corrección: Augusto González
1ª edición SERVILIBRO
1.000 ejemplares
Hecho el depósito que marca la ley N° 1328/98
Asunción, febrero 2009 (327 páginas)
Con HIJO DE HOMBRE y YO EL SUPREMO, EL FISCAL compone la trilogía sobre el monoteísmo del poder, uno de los ejes temáticos de mi obra narrativa. Después de casi veinte años de silencio, la primera versión de esta obra fue escrita en los últimos años de una de las tiranías más largas y feroces de América Latina. En 1989 una insurrección abatió al tirano. La novela quedó fuera de lugar y tuvo que ser destruida. El fruto estaba inmaduro. Un silencio de lápida resulta siempre ensordecedor. El mundo había cambiado no menos que la visión del mundo del autor. Esas cenizas resultaron fértiles. En cuatro meses, de abril a julio una versión totalmente diferente surgió de esos cambios. Era el acto de fe de un escritor no profesional en la utopía de la escritura novelesca. Sólo el espacio imaginario del no-lugar y del no-tiempo permite bucear en los enigmas del universo humano de todo tiempo y lugar. Sin esta tentativa de busca de lo real desconocido, el trabajo de un autor de ficciones tendría apenas sentido.
A.R.B.
Toulouse, 1993.
EL FISCAL
PRIMERA PARTE
No importa quién habla.
Yo no estaré aquí. No seré yo.
Me iré lejos, no diré nada.
Alguien va a intentar contar
una historia…
SAMUEL BECKETT
Anoche llamó Clovis de Larzac desde París. Tengo algo urgente que comunicarte. Ven lo más pronto que puedas -me ha dicho con su voz inconfundible y un cierto tonillo zumbón como si hablara silbando a través de la comisura de los labios.
-Mañana estaré ahí.
Me sorprendió esta repentina invitación. Hacía rato que no lo veíamos. Decidí ir. Después de lo que me había pasado en París era casi natural que me castigara visitando de nuevo la "carroña dorada" Por asociación inconsciente tal vez, cuando me habló Clovis, volví a ver incrustada en el cielo la lápida de mármol negro del general La Fayette, situada en los fondos del jardín del hospital Rothschild, 33 Boulevard de Picpus.
Suelo acudir raramente a París y esto sólo cuando no puedo evitado. A fuerza de perderlo se vuelve uno mezquino de su tiempo. Para mí París, que me perdonen los mitólogos metro politanos, continúa siendo, de otro modo, la antigua y pantanosa Lutecia donde galos y romanos batallaban con el barro hasta el pecho. Ahora pululan allí emigrados de todo el mundo. Una verdadera infección. Hay atracadores de alto y bajo copete, asaltantes de bancos, ardorosos y feroces secuestradores de mujeres, de niños. Hay políticos lo suficientemente mediocres como para aspirar a los más altos cargos. Y casi todos arriban a ellos sin mucho esfuerzo. Hay, en fin... ¿Pero no lo dijo ya Balzac hace más de un siglo? No hago más que repetir sus injustas y excesivas palabras. Uno de los espectáculos del mundo que más horrores contiene es, sin duda, el aspecto general de la población parisiense, horrenda visión de un pueblo macilento, de color amarillo. Perdón, don Honorato, pero ¿no cree usted que hoy en la población parisiense apenas hay franceses?
La Ciudad Luz está ahí, con su aureola de belleza eterna. La aborrezco porque me fascina. Es una cuestión personal; nada tiene que ver con la gratitud y simpatía que siento hacia el país. En Francia, el extranjero, el apátrida que fui -como otros millones de advenedizos- volvió a nacer ciudadano de una república, orgullo del mundo occidental. Aquí se me restituyó la dignidad del ser humano, sin exigírseme nada a cambio.
Sólo he tenido que tomar un nombre falso, despojar al yo de su imposible sinceridad, mudar de aspecto, inventarme nuevas señas particulares: espesa barba tornasolada por canas rubiáceas, una honda hendidura en el arco cigomático, y sobre todo, dominar perfectamente la lengua con el acento y la entonación de provincias. Aprendí a simular a la perfección la renguera del inválido y la parquedad silenciosa del que no quiere papar ni tragarse moscas, habida cuenta de que más pronto cae el hablador que el cojo, y de que la renguera siempre inspira compasión y antipatía, dos elementos siempre útiles en la relación con el prójimo prepotente.
La obsesión de todo exiliado es volver. No puedo regresar con la cara del proscrito. He tenido pues que adoptar un nombre seudónimo y un cuerpo seudónimo que tornara irreconocible el propio, no digo el verdadero porque ése ya tampoco existe. Puede uno inventarse otra forma de vida, pero no disfrazarse de otro para seguir siendo el mismo. Ahora me llamo Félix Moral, profesor asociado a la Universidad de X.
Trato de hacer de la opacidad virtud, de pasar inadvertido, de ser apenas nadie y sin pena nada. Un rechazo instintivo me opone visceralmente a todo lo que huela a manada, a sectas de cualquier índole, a honores togados, a gloriolas académicas, a coloquios seudoliterarios o científicos. Actividades en las que hispanistas y americanistas resplandecemos más como templarios barbudos con la luz propia de las sectas ilustradas. Enciclopedistas de lo exótico. Para mí el más genuino de los americanistas es Mr. Antoine Parmentier que dio carta de nobleza a la patata e instituyó a perpetuidad y con carácter universal el culto a la frite, que es en realidad la mejor del mundo y no la papa frita que comemos en América como importada de Francia.
El exilio es el mayor destructor de almas -me escribió en los primero tiempos, para conformarme, mi abuelo Ezequiel Gaspar. Cualquier clase de exilio, aun el de quien se va a la esquina a comprar cigarrillos y no vuelve nunca más como si él mismo se hubiera desvanecido en humo. Y el exilio político, aun el de los que no hacen política como usted, es el peor de todos, garrapateaba en su carta el viejo soldado-niño que guerreó en la Guerra Grande, cuando apenas tenía 13 años. Sólo salía de tanto en tanto de su amada Asunción para viajar en una destartalada dirigencia de fines de siglo a su estancia de las misiones, en los campos que fueron legados a los oficiales excombatientes, cuando se vendieron en subasta las tierras públicas. Vivo - solía ironizar el viejo- en una pequeña fracción de las tierras que el Mariscal regaló a la Lynch, un poco antes de Cerro-Corá.
Las malas lenguas murmuraban que el garrido anciano tenía allí un pequeño harén de muchachas jóvenes. De mañana las mandaba a caballo a la escuela del pueblo de San Ignacio, a cinco leguas de la estancia. Por las noches, de una a dos por vez, como el rey David, las llevaba a su inmenso lecho de trama de cuero para estudiar con ellas el libro eterno al calor de la inocencia primitiva. Si esas murmuraciones no eran mentirosas, el viejo Ezequiel Gaspar había encontrado su fuente de juvencia en ese gineceo de sílfides pastoriles, puesto que vivió hasta los 108 años y dejó, naturalmente, un montón de hijos naturales.
"Sobreviví a tres guerras internacionales - me decía en su carta con la confusa voracidad que los viejos tiempos del tiempo-, a media docena de revoluciones intestinas, a dieciocho golpes de Estado y a catorce dictaduras militares. No sé si el país resistirá esta última del alemán, el caníbal más salvaje de los que se han ensañado con este país. En tiempos de López, éste lo hubiera puesto a Tembelo a lustrarle las botas y a rasquetearle su caballo Manduví... ¡Y ahora este gringo miserable de la colonia Hohenau se ha declarado su heredero y sucesor!"
El viejo Ezequiel Gaspar formulaba un vaticinio escalofriante: "Los militares y los malos políticos, que son casi todos, vienen empeñándose desde hace más de un siglo en destruir nuestro hermoso país, ponerlo en liquidación y entregar sus chatarras a una potencia extranjera... Menos mal que yo ya no estaré aquí para ver esta última infamia. Acuérdese usted de lo que le digo, mi querido nieto. Ojalá venga un terremoto que acabe con esta plaga que dejó sembrada el López carape desde su muerte en Cerro-Corá..." Agregaba una letanía de insultos, anatemas y maldiciones contra "la vil raza de los milicos y los politicastros, y concluía su carta con un típico arranque de su genio cerril: "Aunque los viera arder en montón ni siquiera les mearía encima. Tan codiciosos y avaros son que negarían su mierda a los cuervos y preferirían convertirse en cenizas... El único grande fue mi jefe, el general don Bernardino Caballero. ¡Ése sí que fue un paraguayo de ley! Pero lo metieron en política y lo jodieron..."
Para entonces, el viejo veterano de la guerra muy suelto de lengua y chismoso ya no andaba muy bien de la cabeza, y había que tolerarle sus desvaríos. Un año antes de su muerte, en un juicio sumarísimo, el tribunal militar le confiscó sus campos y su casa en Asunción por "traición a la patria". No se dieron a conocer los detalles. Creo que ni siquiera le incoaron una causa. Todo fue decidido por la inapelable "Orden superior" que pone y quita ley, y manda "empaquetar" a millares de opositores que son enterrados vivos, luego de salvajes sesiones de torturas, o arrojados desde los helicópteros del ejército sobre lo más espeso de las selvas vírgenes.
Lo cierto es que el viejo más que centenario se quedó, como se suele decir, sin lugar donde caerse muerto. Murió -de un síncope, según algunos, y según otros, de un tiro en la nuca- cuando venía en su desvencijada diligencia a presentarse al Estado Mayor para reclamar sus derechos de veterano de la Guerra Grande. Lo enterraron entre gallos y medianoche, sin mayores requilorios, en el Panteón Militar de la Recoleta. Ezequiel Gaspar, considerado uno de los mejores granaderos del Ejército Grande, fue oficial de Bernardino Caballero y acompañó a Solado López hasta su muerte en Cerro-Corá. El Gran Tembelo no podía empaquetarlo tan fácilmente como a otros infelices. Ezequiel Gaspar llevó una vida cumplida y murió como un patriarca en exilio, cuya memoria a toda honra se arroja al basural del olvido.
Todos los recursos del disimulo son necesarios para ocultar las taras del exilio. Pero la clave de la eficacia en esta existencia seudónima es no mantener ningún contacto con los exiliados del mismo origen. He logrado evitar por completo las relaciones con mis connacionales, cortar todo vínculo con el país que tuvo la desdicha de ser el lugar de mi nacimiento. Pero el exilio dejó de ser desde hace tiempo el mal de un país. Es una plaga universal. La humanidad entera vive en exilio. Desde que ya no existen territorios patrios -y menos aún, esa patriótica utopía que es el lugar donde uno se encuentra bien-, todos somos beduinos nómadas de una cabila extinta. Objetos transnacionales, como el dinero, las guerras o la peste.
El exilio, efectivamente, es la peor de las enfermedades que pueden atacar a un ser humano. El contacto con otros apestados no hace más que agravarla. No es sólo la consunción del cuerpo y del espíritu; es la degradación moral que un individuo puede sufrir a límites extremos y que lo lleva a la locura o al crimen, a los delirios místicos o políticos y finalmente al suicidio físico o moral. Llega un momento en que el enfermo deja de sufrir. Queda reducido a una sombra saciada y tranquila, lamentable y satisfecha en su rozagante ruina, como la de los débiles mentales en los que ha desaparecido por completo la fuente de toda emoción.
Mi gratitud hacia Francia comienza en Jimena. En París conocí a esta mujer que iba a llenar por entero mi vida después de habérmela salvado por dos veces. Jimena es mi mejor juez y crítico, no sólo con respecto a mi trabajo intelectual; también con respecto a mi renovada apariencia física. Me conoció antes de que la cirugía plástica me dibujara esta nariz judía y la cicatriz de un hachazo en el pómulo izquierdo sin olvidar la remodelación de mis rejillas dactilares y algunos otros detalles que sólo ella conoce. Me suele decir con sorna que la reparación me ha mejorado.
A Jimena le debo también la radical transformación de mi carácter. Reconozco que, antes de encontrada, yo no era más que un nómada del neolítico. Antes de conocerla, todos estos años de exilio valían para mí menos que nada. No me habrían permitido comprar una hora de vida. Vivía en medio de lo incomprensible, de lo que no tiene ningún sentido. Jimena me ayudó a recuperar el sentido de mi vida y del mundo. Ella acarrea consigo una asistencia múltiple e inesperada; ofrece a cada momento compañías distintas: es ella misma siempre, pero proteica de maneras y de tonos. Basta una sonrisa que ilumina su rostro y la unidad queda restablecida, su presencia recupera toda su plenitud. Está siempre allí. A su lado, el reposo no es sosiego solamente sino la plenitud activa del ser. Todo en ella me inspira una confianza absoluta. Entre nosotros hay respeto y aceptación total del otro. Admiro y amo en ella el secreto de su personalidad. Sólo un gran secreto define y precisa la expresión de un rostro y lo hace a la vez infinitamente cambiante y misterioso.
Lo que la hacía sufrir, al comienzo, era ignorar los detalles de una vida, la mía, de la que no había formado parte. La dio vuelta del revés y se apegó a ella como la uña a la carne. Ahora ella sabe todo lo que yo ignoro de mí. Lo bueno y lo malo de mi vida, lo conocido y lo desconocido, incluso tal vez lo que va a ser de mí. Mi destino humano ha penetrado profundamente bajo la piel del suyo. Ignora mis recuerdos pero adivina mis presentimientos. Yo no puedo darle más que mi adhesión sin límites, necesaria al par de la pareja sola. Vivimos bajo un mismo techo, bajo el mismo signo de una vida compartida como en una fiebre intensa y poderosa, que encuentra en su ardor su propia calma.
A Jimena, en la intimidad, la llamo Morena, con lo que el nombre de la esposa del Cid Campeador pierde en magia heroica lo que gana en aureola de afecto y de hogareña intimidad. Jimena Tarsis, de los Tarsis de Castilla la Vieja. Realmente su madera humana tiene la calidez, la nobleza, la salud de la caoba o del ébano. Su cabellera, sus ojos, su carácter reflejan ese obstinado color del resplandor oscuro sobre la tez mate y aterciopelada, levemente dorada: ese color que parece teñir la piel de la mujer hispana, heredada por las mujeres de mi tierra.
Jimena no podía reconstruir mi pasado. Pero entonces restauró para ambos en su casa-museo la Ventana del Poniente, esta especie de gran nicho abovedado que da hacia el ocaso. En ella vivimos gran parte del tiempo. Al caer la noche, por un curioso fenómeno de refracción, el gran ventanal se convierte en una especie de puente de un navío navegando en la oscuridad. Entonces Jimena corre el cortinado y el mundo a oscuras queda del otro lado; la luz y el sosiego se quedan adentro. Pero esa quietud de la vida no se parece en absoluto a la paz de un sosegado retiro. Es la quietud de algo implacable que acecha y que parece meditar una amenaza inescrutable.
Antes de pasar a manos de Jimena, la propiedad había sido posesión durante dos siglos de una misma familia. Tenía una capilla ruinosa donde se amontonaban libros de himnos religiosos, cuadros y tallas de santos, colgaduras de iglesia, car-comidos por insectos con ojos y patas de moho. No sé si esto correspondía a la realidad de esa casa; si me lo imagino ahora, confundido por mis recuerdos de antes de la internación, o por haberlo leído en la novela de La princesse de Cléves, una de las obras preferidas de Jimena quien siente a la vez gran admiración por su autora. Considera a Madame de Lafayette una de las precursoras del feminismo ilustrado ya en tiempos de la vida cortesana de Luis XIV.
La princesa era una de nuestras lecturas en la Ventana del Poniente. La leíamos como una crónica viva de Nevers. El palacio ducal y la mansión de la familia de Cleves formaban parte del decorado de la ciudad que el tiempo había vuelto menos vivo y real que en las páginas de su novela. Es imposible comunicar la sensación de una época determinada de nuestra propia existencia; eso que constituye la esencia sutil y penetrante de una experiencia humana. Vivimos solos, igual que en los sueños. De pronto aparece alguien que es capaz de leer esos sueños, de entrar en ellos transformándolos en una fantástica realidad. Eso logró Jimena con mi vida. Se entrega por entero a la causa de los demás, sin dejar nada para sí. Su destino es el de las personas que han nacido desprovistas de todo, salvo de generosidad. La ha concentrado en mí por creer tal vez que yo era alguien a quien todavía se podía salvar. A veces, sin embargo, se queja de haber tenido que lidiar siempre con exiliados: su padre, su madre, Jimena incluida y, como remate, yo mismo. Pero estos reproches no son sino efusiones de un alma satis-fecha de dar más que de recibir, de haber sostenido almas en pena, en el verdadero sentido de la palabra.
Jimena mandó desmontar toda la faramalla gelatinosa, casi fósil, que abarrotaba la casa. Obsequió al doctor Maurel un curioso tintero gótico. El doctor dijo que no era un tintero sino una bacía para sangrar apopléticos en la Edad Media. Jimena quemó y donó todo lo que había que donar y quemar, e instaló su propio museo de muebles, objetos y souvenirs de España, de México y otros países.
Había hasta reliquias de las Misiones jesuíticas: un altar, un reclinatorio, tallas de santos y angelotes en el más puro estilo del barroco hispano-guaraní, comprados a unos embajadores del Paraguay, duchos en todo género de contrabando y extraperlo, actividad que justamente forma parte de su misión diplomática, además de ser inversores y agentes de bolsa del tiranosaurio.
Jimena amuebla un incierto porvenir con esos restos de otras épocas, acaso por aquello de que el recuerdo del pasado es todo el futuro que nos queda. Ella permanece fuera del ordenado hacinamiento como si el tiempo no la tocara y sólo ella pudiese manipularlo en esos objetos con sus manos largas y flexibles sin que su aire distante y concentrado se altere. Con rápidos toques de plumero desviste de polvo todas esas cosas que están destinadas a ser polvo. Jimena vive en la casa; yo la ocupo, sólo a medias, con el obsesivo pensamiento del retorno que me carcome sordamente como una gran caries; una cavidad en el hueso del alma donde resuena con eco fuerte y permanente, sólo audible para mí, el llamado de la tierra natal.
La actividad cotidiana de Jimena es rápida y variada, pero todo lo hace en un susurro sin que apenas se noten sus movimientos: preparar sus clases, algún frugal refrigerio, amasar y hornear el pan hacia el atardecer y el chipá o pan paraguayo para los mates de sábados y domingos. El cuidado del jardín quedaba a mi cargo; a veces también la limpieza de la vajilla. Pronto volveré a reanudar estas tareas auxiliares en las que pongo más gusto y empeño que en enseñar literatura y civilización hispanoamericana.
Una señora portuguesa la ayuda por la mañana en los quehaceres menores. Mine. Alves viene muy temprano, antes de la salida del sol. Entra por la puerta del fondo que se la dejamos abierta porque no quiere llevarse la llave. Es mucha responsabilidad, dice. Se queda hasta media mañana, antes de que nos levantemos nosotros. Nos despierta el olor de sus apetitosos guisos. Deja preparada la mesa, con una rosa tierna de rocío en el fino florero de cristal de Bohemia, obsequio de Clovis, y se va a hacer su trabajo en otras casas de las inmediaciones.
Silenciosa, lenta, siempre vestida de luto, Mme. Alves ama a Jimena, como a la hija que se le murió cuando tenía la edad de Jimena. Según Mme. Alves, su hija era muy parecida en carácter y presencia física a Jimena. Se comunican en el lacónico pero elocuente lenguaje de los gestos y de los monosílabos. Mine. Alves mueve apenas los labios, como si bisbiseara un suspiro. Jimena, aun de espaldas, la oye y la entiende. Me asegura que es una mujer culta, que perteneció un tiempo a la mejor sociedad de Lisboa. Yo no he entrado aún en el mundo de este ser introvertido y discreto, refugiado en permanente mutismo. No le conozco la voz a Mme. Alves. Pasa delante de mí como ante una columna de humo, lo que atribuyo a respeto y timidez, no a despreciativa indiferencia. Conjeturo que puede ser descendiente o pariente, acaso la hija de Rutilio Alves, compañero de generación y amigo de Fernando Pessoa, el gran poeta de Antinous. No me he atrevido a preguntárselo. Rutilio Alves murió pobre y olvidado en París. Su hija nos prepara la comida.
La vieja casa restaurada resurgió ante mis ojos poco a poco, y sólo entonces fue cuando reparé en su aire de antigüedad reciente. El zumbido del viento en la rota chimenea me resulta una música sedante. La ruinosa ferme de algún maitre de maison local, vasta, oscura, se ha convenido en esta casa-museo, el lugar ideal para el encuentro de dos seres como Jimena y yo, dos Géminis a escasos días de diferencia entre sí, con parecidos gustos y distintos disgustos pero unidos en un mismo sentimiento de mutuo afecto y comprensión.
-¡Ah, nuestra flamante ruina! -contó Jimena que fue lo primero que dije cuando recobré el conocimiento. No sé, no lo recuerdo. Ciertas sombras de amnesia rondan todavía mi mente, y me hacen estar entre el día y la noche de un tiempo que transcurrió sin mí. Salí del hospital oliendo a intemperie. Sólo he traído conmigo mi maltrecha salud y el indeleble olor del quirófano.
Del Rothschild lo único que se me quedó grabado es esa tumba del general La Fayette, al pie de mi ventana. El sol del atardecer la reflejaba invertida en los vidrios como si la lápida estuviese incrustada en el cielo, entre nubes, con su verja enana de hierro forjado y su pequeño seto de lirios. Es la tumba más pequeña e insignificante que conozco de un general. La contemplaba a través de la mascarilla y de los tubos que penetraban en mi cuerpo por todos los orificios. Después dejé de verla. Lo único que oía todo el tiempo era el chirriante estruendo de los trenes del métro al remontar la rampa exterior de la estación Courteline hasta Nation. Pero también ese rumor se me fue haciendo cada vez más difuso y acabó reabsorbiéndose en mi ensueño comatoso. Los médicos no daban ya la mitad de un sou por mis míseros despojos.
Mi muerte clínica estaba decretada. El jefe de sala ordenó desconectar los aparejos. Jimena, todo el tiempo a mi lado, camino ya a la morgue, me raptó con la complicidad de los enfermeros que transportaban la camilla. Alquiló una ambulancia, me cargó en ella, con ayuda de los mismos enfermeros sensibilizados por la buena propina. Condujo ella misma y en pocas horas me devolvió a nuestra incomparable Nevers. El doctor Maurel, nuestro viejo amigo y protector, completó el salvamento de emergencia. "¡Esto es un milagro! -dijo-. Bueno, es lo que siempre sucede. Cada hombre vive en su milagro hasta que Dios decide retirarle su confianza".
Sólo me enteré de todo varios días después. Jimena me había preparado un lecho junto al alféizar de nuestra Ventana del Poniente, la pequeña mezquita de nuestro culto particular. ¡Ah, esa ventana! Pasaba la mano cadavérica por el maderamen que recubre el vano de la arcada, tan ancho como el espesor del muro. No lo quería creer.
El sitio de nuestras lecturas al sol de la tarde. Lecho de amor cuando la noche se pegaba a los cristales a espiarnos. Teníamos que correr las cortinas para escondemos del guiño cómplice de las estrellas. Siento ahora mismo latir en esas maderas y piedras rugosas el pulso de tantas cosas inolvidables. No somos más que el recuerdo de necesidades perdidas; de momentos irrecuperables, de lo que fuimos y ya no somos. De tarde en tarde viene el doctor con su larga barba y su pesado bastón de roble con empuñadura de plata y cadenilla a la muñeca. Entra y me mira como a un hombre que le parece imposible que siga estando allí.
-Encore vous ici? Ce revenant! -mascullaba y se iba como fastidiado por un fenómeno antinatural que contradecía sus viejos principios. Maurel me tenía afecto personal pero me detestaba como enfermo que alteraba los plazos mortales tan bien distribuidos en la economía de la naturaleza, en los cuadros de la ciencia médica y en las tablas de expectativas de vida de las compañías de seguros. En este aspecto yo no era para él sino el aparecido.
Una vez que se iba el médico me oía farfullar a un ritmo endiablado sin entender lo que decía, como queriéndome recuperar de la enorme cantidad de silencio en la que había naufragado durante un tiempo incalculable. A Jimena no se le perdía un solo sonido de ese galimatías egoísta y feroz de los resucita-dos cuya velocidad de pensamiento y de voz sólo es posible en el estado de absoluto reposo. Jimena me traducía mis palabras, despojadas de su incoherencia y de ese moho viscoso que uno trae de los lugares de muerte. Oírla a ella era todo lo que me importaba por el momento para sentir que la vida seguía.
Después de algunos meses, como no tenía otra cosa que hacer, empecé a escribir esta especie de diario íntimo al que le pondré un título cualquiera; acaso el título de uno de los libros del danés de Temor y Temblor. Papeles póstumos de alguien que todavía vive. Es exactamente el que le conviene. Registran impresiones y sucesos del momento que pasa (eso que podría llamarse la engañosa memoria del presente), algunos recuerdos y presentimientos no del todo nítidos: el desvaído olor de la memoria. No son en absoluto un texto literario; la literatura que pretende ser más honesta e imaginativa que la vida me parece abominable. Estos papeles póstumos no son sino el material en bruto de mi no siempre dichosa experiencia humana. Están trabajados con el carácter abrupto, deshilvanado, de vaga espontaneidad, que tienen las cartas escritas al apuro en un momento de gran tensión emotiva, o el hablar de alguien que intenta narrar un mal sueño del que ha olvidado lo principal salvo la angustia inexpresable.
La realidad del mundo, de un ser humano, es esencialmente fragmentaria, como si estuviera reflejada en un espejo roto. Los escritos póstumos se parecen a esos fragmentos que brillan en la oscuridad. Tratan de contar una historia en ruinas. Son fragmentos de ruinas ellos mismos. Ofrecen un lugar de residencia adecuado a lo que ya no volveremos a ser. Y esto sucede con mayor razón en el gran espejo roto de la historia de un país, de la humanidad, sembrada de ruinas, entre las cuales caminan desorientados los muertos de este mundo como si estuvieran vivos. Quisiera demoler esas ruinas. "La demolición de una ruina es siempre un espectáculo hermoso y aterrador", escribía Djuna Barnes: En cierto sentido, todas las obras son póstumas. Algunas están destinadas a sobrevivir a sus autores, lo que algunas veces sucede. Las otras no son más que ruinas. Uno acaba aprendiendo de ellas la inmovilidad resignada.
Estos papeles, Morena, te están destinados, cuando yo ya no esté. Te contarán desde el pasado algunos hechos que ignores y otros que no se han producido todavía. No son un diario íntimo ni la exaltada crónica de una resurrección. Menos aún, ese género espurio de una autobiografía. Detesto las autobiografías en las que el yo se regodea en su vacua autosuficiencia profiriendo sentenciosos aforismos inventados para la posteridad, o haciendo gorgoritos de una moral o de un cinismo igualmente inventados. La imagen cosmética de quien se toma ante el espejo de la escritura como modelo de una "vida ejemplar" es la forma más burda de engaño narcisista que pueden urdir los literatos; aun aquellos que simulan la modestia y discreción más opacas o el rigor autocrítico más despiadado. Algunos simulan ser mediocres y monótonos; no les cuesta ningún esfuerzo puesto que lo son. Me incluyo a fe mía. ... e di questi cotai son io medesmo... (Inf, IV, 46). Todo lo que cuentan está desmentido por lo qué no cuentan; y la doble engañifa resulta a su vez desmentida por los hechos reales, y éstos, por la infinita y esencial irrealidad del mundo.
Quien pretende "retratar" su vida tendría que inventarse un lenguaje propio, distinto de lo que se entiende por literatura, esa actividad ilusoria de monederos falsos. Nadie conoce su verdad íntima. Sólo esto les impide a algunos morir de vergüenza. Únicamente en la incertidumbre de lo que uno es puede encontrarse el comienzo de alguna revelación. No puede uno escribir de sí sin esconderse. Siempre se tiene algo de misteriosamente falseado que uno mismo ignora, que enfurece a quienes no nos quieren y molesta a quienes no nos conocen. Si tuviera uno que relatar su vida tendría que hacerla como si se tratara de la vida de otra persona; pedir a los demás datos, recuerdos, opiniones; recoger de aquellos que nos quieren o nos aborrecen las imágenes flotantes que guardan de nosotros. El arte del biógrafo, ha dicho lúcidamente el no siempre lúcido André Maurois, es sobre todo saber olvidarse. La sola selección ya es un arte pero este arte no lo domina el memorioso. Como en el suicidio en que uno siempre se mata contra alguien, la autobiografía también se escribe, por lo general, contra alguien. Y hay odios obsesivos, originados por la envidia y el resentimiento, que son capaces de simular talentos y hasta vocaciones que de otro modo no existirían. La fauna de los literatos que anhelan con afán enfermizo ser siempre los primeros del curso es la más detestable que infesta la zoología fantástica. Lo único admirable que tienen es la descomunal desmesura de su egoísmo y narcisismo de atletas afeminados.
El espejo más nítido y honrado es sin duda el odio del otro: uno se ve reflejado en ese metal frío e implacable tal como uno es. Pero no todos tenemos la suerte de contar con el espejo de un odio desinteresado y honesto. Debemos ganarlo y fomentado con mil pequeñas astucias aguijoneando la envidia, los celos, la malignidad innata de los mediocres. Tal es el fermento que acaba por destruidos. Trabajo descorazonador y fatigoso a la larga.
Únicamente los amigos más queridos están realmente en condiciones de aborrecernos. Cuento con dos o tres de esta especie a quienes debo la gratitud de saber que todavía existo.
No necesito nombrados. Cada uno sabe que es a ellos a quienes me estoy refiriendo. Me sufren de lejos como una enfermedad incurable. En fin, ¡qué haríamos sin estos amigos, defendidos por su tenaz y acolchada imbecilidad, que atenúan a nuestro favor los porrazos de la fatalidad! Y de estos tales soy también yo mismo.
A mi muerte leerán poemas y elogios fúnebres, y escribirán en los periódicos exégesis laudatorias con la satisfacción del deber cumplido, sacudiéndose las manos al final como de un polvo molesto. O no dirán nada, se alegrarán por dentro, y a otra cosa. A idos no hay amigos ni conocidos. Muerto el perro, acabada la rabia. La muerte de un hombre, que es su única y última verdad, provoca indefectiblemente una humareda de los más extravagantes y mentirosos elogios. La muerte es la misma para todos, pero cada uno muere a su manera, decía Novalis. Rilke tomó este pensamiento del autor de Los himnos de la noche como fundamento de su concepto poético de la muerte propia.
La historia de una vida no existe sino en amalgama con otras vidas. Entonces la historia que relata de la suya el que se desnuda en público con el impudor de una vieja meretriz es la que menos interesa y hace desear las que no cuenta. Cuánto más noble sería dejar a la verdad en paz por deforme que sea. La verdad sólo es verdad cuando permanece oculta, aun entre los afeites de los poetas seniles y proféticos que abundan en las tierras nuevas todavía sin una gran tradición literaria; que únicamente poseen una literatura sin pasado y acaso sin futuro.
En estos apuntes hay párrafos que desde luego suprimiré por esa irremediable tendencia de nuestra condición de querer ocultar siempre algo de la verdad. No lo haría por Jimena, desde luego; ella adivinaría los párrafos faltantes, sabría leer las entrelíneas y hasta por debajo de las tachaduras. Eliminaría únicamente estos párrafos por un motivo de elemental discreción, de delicadeza. Una de las cualidades de Jimena es la finura de su manera de sentir, pese a sus modales en apariencia algo toscos y autoritarios con los que disfraza su timidez, su desconfianza de un medio del que no se siente parte. ¡Qué le vamos a hacer! -me dijo una vez-. Es un viejo trauma de antes de nacer... Nacer en exilio es como no haber nacido. Mi defensa vital es atacar cuando me siento atacada.
A través de mis relaciones con ella es como me he confirmado en la idea de que a nadie le importa mucho uno por lo que es o deja de ser, salvo en la mente de alguien. Yo me siento alguien en la mente de Jimena, y acaso de manera un poco más fantasmal en su corazón. Y ese alguien que soy lleva la marca de esta mujer excepcional, pues el hombre, cualquier hombre, sólo vale por la mujer que le acompaña.
Al comenzar los apuntes de esta historia, he dudado entre escribirlos desde el ángulo del narrador impersonal o desde el punto de vista del que utiliza el yo, siempre engañoso y convencional; el primero permite la visión precisa y neutra, aparente-mente desinteresada; el segundo otorga al texto el beneficio de la divagación sinuosa, según los estados de ánimo y la inspiración o desgana del momento. Prevaleció en mí, finalmente, la intención primera de "narrar" mis confidencias en un largo relato oral; o mejor, en una ininterrumpida carta "póstuma" a una sola destinataria: Jimena. Los que lleguen a leer estos papeles lo tendrán que hacer al sesgo como quien viola furtivamente, con el rabillo del ojo, el secreto de la correspondencia privada que alguien va leyendo a su lado.
Trato de escribirlos con el máximo de franqueza y lealtad que Jimena se merece. No es que padezca el temor de engañarme y engañarla aun involuntariamente, sino el de simular la sinceridad con aparentes reticencias u olvidos; esos cortes y veladuras que el narrador profesional practica por artificio todas las veces que le es necesario para acomodar el relato a sus intereses particulares; para decir la verdad como si mintiera, ocultándose él mismo en la comodidad e impunidad del testigo excluido. El procedimiento del narrador "omnisciente" me parece más engañoso aún. Una convención fraudulenta que nos viene de la epopeya antigua, o desde más lejos aún: desde la Biblia y aun de los Evangelios. La parábola del Hijo Pródigo, la más melosa y falaz de las que contienen el Nuevo Testamento, es un ejemplo de ello.
Ningún hijo pródigo o impródigo ha regresado jamás al solar paterno. Si vuelve, lo hace como un extraño o como un intruso molesto e inoportuno. Y esto, el propio Cristo lo supo mejor que nadie. Lo pagó con su sangre y tuvo que morir en la cruz para volver a su Reino celestial donde seguramente sigue siendo un extraño. Como lo es en la miserable sociedad que Él pretendió redimir. No redimió a los seres humanos. No evitó ni purificó los horrores de la vida, la estulticia del mundo, los rigores del destino. No en vano el místico Tomás de Kempis, como copiando el Eclesiastés y el Libro de Job, escribió en su Imitación de Cristo con espíritu transido: "Vivir en esta tierra es la peor de las desgracias".
Además de los Papeles póstumos me inventé también un juego, el viejo juego infantil de la linterna mágica, con un calidoscopio que compré en una tienda de antigüedades.
Mediante linternas y diapositivas proyecto pequeños "cortos" coloreados sobre la cal del muro. Inocente esparcimiento de cineasta fracasado. La oscuridad alternativamente iluminada por los colores del espectro me relajan con su movilidad en una especie de ensoñación que anula el paso del tiempo.
El destierro mató en mí al hombre de cine. Ocurrió esto cuando se proyectó y hubo de realizarse, a medias, el filme sobre Solano López y Madama Elisa Lynch, que llegó a ser la virtual emperatriz del Paraguay. Uno de los grandes temas épicos del Paraguay y de América del Sur, donde la mujer es siempre el personaje principal detrás de algún gran hombre; a veces, al lado y en muchos casos hasta llevándole la delantera.
El guión inicial fue escrito por mí. Traté de relatar en él, con el mayor rigor y fidelidad posibles, la historia de estos personajes, ponerlos a la altura del papel histórico que desempeñaron en el martirologio de un pueblo. Al escribir ese libreto, no más importante como libreto que el de una ópera cualquiera, sentí en todo mi ser, sin poder evitado, el tremendo poder de los mitos de una raza, amasados con la sangre y el sacrificio de un pueblo mártir. Experimenté el estremecimiento de una revelación que anula de golpe todas nuestras dudas e incredulidades. Comprendí el inconcebible misterio -el de Solano López- de un alma sin freno, sin fe, sin ley, sin miedo, y que sin embargo luchaba ciegamente consigo misma más allá de los límites humanos. Luchó hasta el último aliento para evitar su caída en la degradación extrema de la cobardía o del miedo.
Ese miedo y esa cobardía le llegaron al final. El super-hombre, el semidiós, huyó como el más común y timorato de los mortales. Huyó como un ciervo, herido en el vientre por la lanza de un corneta de órdenes. El gran hombre lanzó su cabalgadura a todo galope en dirección al río. Los intestinos desplegándose en el aire formaban una estela sanguinolenta en la erizada carrera. El caballo desbocado se detuvo de golpe ante las barrancas, volteó al huyente mariscal que rodó hasta caer de bruces en el fangoso arroyo. Logró girar aún hasta ponerse de costado enfrentando a sus perseguidores. Éstos se detuvieron atónitos al borde del barranco. El sol de la mañana arrancó destellos cegadores al corvo espadín que se alzó desde el barro en el temblor del puño moribundo, y de la boca brotó, entre espumarajos de sangre, el clamor que estremeció las selvas.
El mariscal estaba muerto. Tres veces muerto, por la colosal derrota, por la irrisoria lanza del corneta de órdenes enemigo, por la asfixia del ahogamiento en las aguas del manso arroyuelo que se encrespó y empezó a rugir como un torrente de lava. Al llegar a la crucifixión de Solano López por las huestes brasileñas, sentí que esas lanzas despertaban en mí la capacidad del furor continuo y de rabiosa ulceración que llevó a aquel hombre de energía sobrehumana a sobrepasar todos los excesos de una guerra terrible e inútil. Y sin embargo esa derrota final e infamante era la afirmación de un heroísmo singular; era, sin tapujos, una victoria moral (si puede hablarse de moral en la barbarie de las guerras, cualesquiera sean sus causas objetivos por sagrados que se proclamen).
Solano López obtuvo con su muerte y el exterminio de su pueblo un triunfo incalculablemente mayor que el de los vencedores; un triunfo logrado al precio de innumerables derrotas, de terrores abominables, de un orgullo abominable, de un abominable holocausto. La noche de su asesinato, las mujeres sobrevivientes del campamento fueron violadas por la soldadesca enemiga. Noche de alaridos, de espantosas escenas, de crueldades y sevicias inenarrables al resplandor vacilante de las fogatas. La ebriedad de la victoria celebró el obsceno aquelarre en el anfiteatro de Cerro-Corá, ante el cadáver del mariscal clavado en una cruz de ramas.
Las mujeres desnudas y espectrales vagaban por el monte masticando raíces y gordos gusanos silvestres, bebían en los arroyos. Fueron reconstituyendo poco a poco el éxodo en una peregrinación al revés, bordeando los acantilados, vadeando los ríos y los torrentes, sin más brújula que los brotes migratorios que volaban hacia el sur. Peregrinaban atadas a la ruta del sol. Por las noches, se tumbaban bajo los árboles, turnándose por grupos en la guardia del errante campamento. Cazaban en las selvas alimañas silvestres y se refugiaban a dormir en las cavernas. La rabia y el furor brillaban en los ojos desde el fondo de las cuencas excavadas en las caras acalaveradas.
A lo largo del camino interminable y sin rumbo iban recogiendo las armas abandonadas, cargaban las cajas de proyectiles y formaron sin ninguna idea preconcebida, sólo por instinto de autodefensa, un batallón que fue creciendo hasta formar un ejército redivivo de mujeres hirsutas, hambrientas y feroces, a las que estaba reservada una nueva guerra más despiadada aún que la anterior. Ésas fueron las últimas y terribles amazonas del Paraguay.
Solano estaba ahí, clavado en la cruz de ramas mal descortezadas, como el Cristo del retablo de Grünewald. Más trágico aún que en aquella espantosa representación. Solano estaba ahí desnudo, emasculado, monstruosamente deforme, la lanza atravesada en el costado. Estaba ahí, negro de moscas y avispas que libaban en las bocas tumefactas de las heridas la vejación del pus. La última iniquidad de los vencedores se cifraba en esa insignificante y miserable enormidad.
En cierto modo, era la realización del vaticinio obsecuente del padre Fidel Maíz, fiscal de los tribunales de sangre y capellán mayor del ejército de López. En una famosa homilía-arenga Maíz había ensalzado al jefe supremo llamándole el Cristo paraguayo. Los enemigos, sin saberlo, no habían hecho más que cumplir la profecía del cura fiscal.
Ahí estaba, sacrificado y muerto, el hombre que no supo redimir ni salvar a su pueblo. Un Redentor asesinado. El símbolo hecho carne. Una basura triunfal de su propia nada. La res exhumana pendiente de la cruz de troncos no era la carroña del Dios hecho hombre pintada por el genio de Grünewald con las tinieblas de su propia alma.
(FRAGMENTO PÁGINA 13 A 30)
ENLACE RECOMENDADO: